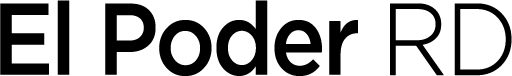La Cumbre de las Américas, que la República Dominicana acogerá en diciembre, debería ser —como lo concibió originalmente la OEA bajo impulso de Estados Unidos en los años noventa— un encuentro crucial y concertación hemisférica.
En teoría, una plataforma vital para que los jefes de Estado del continente discutieran de cara al siglo XXI los retos de la democracia, el comercio, la migración y el progreso sostenible. En la práctica, sin embargo, esta nueva edición corre el riesgo de nacer marcada por la división y el simbolismo agrio de las polémicas ausencias.
Tres países han quedado fuera de la convocatoria: Cuba, Venezuela y Nicaragua, excluidos por razones previsibles. Ninguno es miembro activo de la OEA y los tres viven al margen de la institucionalidad democrática.
Pero lo que en apariencia podría parecer una decisión de rutina diplomática ha desatado una gran controversia. La exclusión ha servido de pretexto para que México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ensaye un gesto de desafío que, más que firmeza, delata incomodidad y quizá resabios ideológicos. Ya lo dijo Freud: en el subconsciente no cabe la mentira.
La máscara es el espejo
Sheinbaum ha anunciado que no asistirá a la cumbre, alegando oposición con la decisión —de seguro aplaudida por Estados Unidos— de vetar a los tres regímenes autoritarios.
La presidenta mexicana, heredera directa del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, no solo se ha distanciado de la Casa Blanca, sino que lo ha hecho con un tono que raya en el desplante diplomático.
«Estamos viendo si habrá alguien de Cancillería que pudiera ir», dijo, sin precisar quién. Por la manera en que lo expresó, ese «alguien» podría ser tanto un representante de segundo orden como una burla apenas disimulada.
La reacción ha causado sorpresa, pero no del todo. Desde hace años, México vive una relación complicada y ambivalente con los Estados Unidos, una relación marcada por la dependencia económica, el resentimiento histórico y la necesidad política de coexistir con el vecino poderoso.
Ningún país de habla hispana en la región mantiene una interdependencia tan estrecha con Estados Unidos: más del 80 % de las exportaciones mexicanas se dirige al mercado estadounidense, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sostiene millones de empleos, y buena parte del dinamismo manufacturero mexicano —de la industria automotriz al sector electrónico— existe porque la frontera norte se ha convertido en una prolongación de la economía norteamericana.
Y la máscara de nuevo
Esa realidad impone un enfoque práctico, y Sheinbaum lo ha entendido. Aunque en público adopte un discurso de soberanía y autodeterminación, en privado su gobierno ha seguido las líneas maestras de la relación bilateral fijadas por Donald Trump en su primer mandato: control migratorio, colaboración en seguridad fronteriza y alineamiento comercial.
Cuando Trump amenazó en el 2019 con imponer aranceles punitivos si México no frenaba la ola migratoria centroamericana, López Obrador cedió de inmediato. Aceptó la figura del «Tercer País Seguro», reforzó el despliegue de la Guardia Nacional en el sur y, a cambio, salvó el T-MEC y la estabilidad macroeconómica. Fue una claudicación pragmática, presentada como victoria moral.
La actual presidenta no ha variado el guion. Su relación con el nuevo gobierno de Trump se mueve entre la formalidad forzada y la cautela estratégica. Ha sabido aparentar dureza mientras cede con elegancia, consciente de que el comercio binacional y las inversiones estadounidenses son vitales para el crecimiento mexicano.
Pero su postura ante la Cumbre de las Américas revela una estrategia ambivalente: hacia dentro, busca proyectar independencia frente a Estados Unidos; hacia fuera, se desentiende de un escenario principal donde su voz tendría peso en los debates sobre comercio e inversión, los mismos temas que hoy concentran su atención y la del hemisferio.
Desde la llegada de Morena al poder, México ha adoptado una política exterior vacilante, introspectiva y anclada en el pasado. El apego casi ritual a la Doctrina Estrada, formulada en el 1930 para oponerse a las injerencias extranjeras en América Latina, se ha convertido en refugio y excusa.
Bajo López Obrador, la cancillería mexicana redujo su protagonismo a declaraciones vacías y abstenciones calculadas, mientras el país se replegaba del escenario internacional. En foros como la ONU, la Celac o la OEA, México ha preferido el silencio antes que la mediación; la cautela antes que el liderazgo.
Ancla más profunda en el pasado
Ese aislamiento, que Sheinbaum parece prolongar, contrasta con el nuevo escenario global. El mundo atraviesa una reconfiguración de hegemonías donde los viejos principios de soberanía y no intervención se matizan frente a problemas transnacionales: crimen organizado, migraciones masivas, cambio climático, desinformación. La pasividad en tiempos de interdependencia se traduce en irrelevancia.
Por eso, la actitud mexicana frente a la cumbre resulta desconcertante. En lugar de aprovechar el escenario para reafirmar su protagonismo regional, Sheinbaum se encierra en un nacionalismo superficial, más útil para el consumo interno que para la diplomacia efectiva.
Enroscarse en la bandera, en un momento en que el comercio exterior representa casi el 40 % del PIB mexicano, equivale a negarse a sí misma.
Estados Unidos lo sabe y tomará nota. Trump no es un presidente que ignore las señales. En su estilo directo —a veces brutal— interpreta la ambigüedad como desafío; y el silencio, como afrenta.
Las normas del juego han cambiado. La indiferencia o el desdén ya no son neutrales, sino ofensivos. En la lógica de Trump, quien no se alinea, se margina. Sheinbaum, con su gesto de ausencia, parece olvidar que México no puede darse el lujo de la pasividad sin pagar un alto precio político y económico.
La verdad de la Cumbre
La Cumbre de las Américas, cuya organización recae en la República Dominicana, será por tanto un escenario de prueba. Nuestro país anfitrión cumple su papel con diligencia. La logística, protocolo y disposición al diálogo están servidos. Pero el contenido político del encuentro —su capacidad real para articular acuerdos clave— depende de las grandes potencias continentales.
Será también la oportunidad para que Trump muestre sus cartas en el nuevo ciclo hemisférico y defina el tono de su política regional. Si la cumbre se debilita por ausencias o desplantes, la responsabilidad no será dominicana. Estará en las tensiones latentes de una región que no termina de reconciliar su retórica de independencia con su realidad de dependencia.
México, que podría ser vínculo clave entre el Norte y el Sur, prefiere el papel de observador pasivo. Pero en política internacional, la distancia tiene consecuencias. Y en esta ocasión, el golpe contundente no es al anfitrión, sino al dueño de la fiesta.