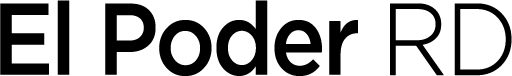Por Lucía Dammert y Santiago Rodríguez-Solórzano
Latinoamérica y el Caribe se enfrentan a una cruda paradoja: mientras los países persiguen el desarrollo, el crimen organizado se consolida como una amenaza devastadora y estructural para el bienestar colectivo.
Las redes criminales han ampliado drásticamente su influencia social y política, controlando mercados ilícitos en constante expansión. Negocios como la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión les han permitido dominar instituciones, territorios y comunidades enteras.
El crimen organizado ya no es una fuerza marginal; es un poder que se fusiona con las estructuras sociales, económicas y políticas. Desde barrios como los de Río de Janeiro hasta las zonas rurales de Colombia, grupos criminales ofrecen «seguridad», imparten «justicia», distribuyen ayudas o financian proyectos y campañas políticas. Esto a menudo sucede con la complicidad de autoridades locales o aprovechando la desesperación de ciudadanos abandonados por el Estado.
Esta «gobernanza criminal» busca coexistir con el Estado, negociando influencias y favores. Es un modelo híbrido que fusiona violencia, corrupción y servicios, con consecuencias catastróficas para el desarrollo humano. Cuando la población es forzada a pagar por protección, acatar reglas de bandas armadas o vivir bajo amenazas perpetuas, el concepto mismo de derechos queda totalmente anulado.
Casos extremos como Haití demuestran la gravedad: casi el 80% de Puerto Príncipe está bajo el yugo de bandas que usurpan funciones estatales esenciales. Estas redes no solo extorsionan, sino que emplean la violencia sexual como arma y desplazan a cientos de miles. En Argentina, Rosario es un epicentro de violencia, con 25 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, un récord. El auge del microtráfico ha pulverizado liderazgos criminales, desatando una violencia caótica que azota a las comunidades más vulnerables.
El crimen organizado prospera en entornos de pobreza extrema, informalidad, corrupción institucional rampante y profunda exclusión social. Donde las oportunidades legales son casi nulas, los mercados ilegales se presentan como la única vía real y accesible para generar ingresos.
En naciones como Perú y Brasil, la minería ilegal no solo aniquila ecosistemas y desaloja comunidades indígenas, sino que desvía recursos vitales para salud, educación o infraestructura. La trata de personas convierte la migración forzada en un negocio atroz de explotación sexual y laboral de mujeres, niñas y niños. Y en Centroamérica, desde pequeños negocios hasta escuelas y hospitales son obligados a pagar «extorsiones» para sobrevivir.
Incluso países antes vistos como bastiones de estabilidad y seguridad, como Uruguay, Chile o Costa Rica, ahora son víctimas del crimen organizado. El alza de homicidios, la expansión del narcotráfico y la consolidación de mercados ilícitos están pulverizando su imagen de excepcionalidad. La fragmentación de bandas, el recrudecimiento de la violencia urbana y la saturación penitenciaria evidencian que la amenaza criminal es global en la región.
La criminalidad organizada arrasa con el derecho a una vida digna, educación, salud y libertad, sellando el ciclo con la impunidad. Si jueces y policías son cooptados o intimidados, si las instituciones fallan en proteger a las víctimas y castigar a los culpables, el crimen se arraiga. Esto aniquila la confianza en la democracia.
Erradicar el crimen organizado en Latinoamérica exige mucho más que meros operativos policiales o leyes más severas. Demanda una reinvención radical de la visión y las políticas públicas. Este fenómeno va más allá del narcotráfico: es un ecosistema criminal que domina múltiples mercados ilícitos, se infiltra en instituciones, somete territorios y, fundamentalmente, destruye las bases del desarrollo humano. Por ello, las soluciones deben ser tan complejas como la amenaza.
Primero, es imperativo desechar las soluciones simplistas y adoptar un enfoque realmente integral. Por décadas, los gobiernos han enfocado recursos casi exclusivamente en la lucha antidrogas, ignorando otras economías ilegales igualmente devastadoras: la trata, la minería ilegal, el contrabando o el tráfico de armas. Estas no solo enriquecen masivamente a las mafias, sino que arrasan comunidades, aniquilan ecosistemas y consolidan la corrupción. Ampliar drásticamente el foco y coordinar acciones es el primer paso vital.
Pero no es suficiente con nombrar los delitos: es crucial comprender su intrincada lógica territorial. Las dinámicas criminales varían drásticamente entre el norte de Colombia, una favela brasileña o un barrio marginal de Rosario. Algunas son estructuras jerárquicas con control absoluto; otras, redes fragmentadas que se disputan cada calle. Por ende, las estrategias deben gestarse desde lo local, con diagnósticos exactos y políticas adaptadas a cada realidad territorial.
Es vital restablecer la presencia estatal en las zonas abandonadas. Esto trasciende el mero refuerzo policial. Implica llevar servicios públicos esenciales, construir centros educativos, garantizar acceso a salud, justicia y oportunidades genuinas. Donde el crimen controla la vida diaria, el Estado debe emerger como una alternativa legítima, eficiente y cercana. Sin justicia fiable, empleo decente ni perspectiva de género, toda estrategia será fallida.
Por último, ningún país puede combatir en solitario un desafío que traspasa fronteras. Las redes criminales son intrínsecamente transnacionales, y la respuesta debe serlo también. Compartir inteligencia, coordinar tácticas regionales, unificar legislaciones y potenciar la cooperación judicial son pilares fundamentales para desmantelar estos complejos entramados que conectan al crimen en todo el continente.
El crimen organizado no es meramente un problema de seguridad: es una crisis de desarrollo y gobernanza. Destroza la economía, socava la democracia y condena a millones a una vida de temor o sumisión. Combatirlo exige voluntad política férrea, capacidad institucional robusta y una perspectiva regional que aborde las múltiples facetas de este fenómeno.
La táctica de solo capturar líderes criminales o incautar cargamentos resulta insuficiente. La batalla crucial radica en recuperar los territorios, reconstruir el tejido social y restaurar la esperanza de una vida mejor para la ciudadanía. Un futuro donde los derechos no sean una concesión del crimen, sino el compromiso inquebrantable del Estado y la sociedad con el desarrollo humano integral.
Este artículo se basa en el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe, titulado “Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo”.
Lucía Dammert es profesora titular en la Universidad de Santiago de Chile y destacada experta en temas de seguridad, violencia urbana, crimen organizado y políticas públicas en América Latina.
Santiago Rodríguez-Solórzano es Asesor en Economía Política para PNUD América Latina y el Caribe.