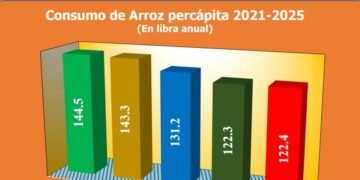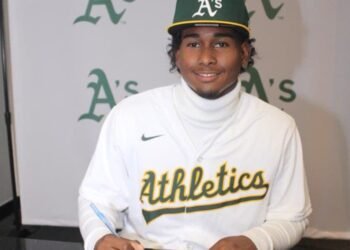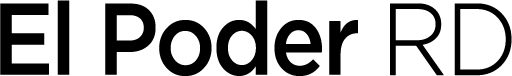Análisis de Christopher A. Martínez
El 10 de octubre, el Congreso peruano aprobó una destitución por “permanente incapacidad moral” que selló el destino del gobierno de Dina Boluarte. Su caso se une a los 25 “colapsos presidenciales” (presidentes forzados a dejar el poder) en América Latina desde 1980, si contamos a aquellos que han permanecido en el cargo por un periodo significativo (quedan excluidos casos como los de Rosalía Arteaga de Ecuador, Adolfo Rodríguez Saá en Argentina, y Manuel Merino de Perú que ejercieron presidencias interinas por menos de dos semanas).
La controversial moción de censura que destituyó a la presidenta de Perú fue el noveno intento desde que asumió el cargo en diciembre de 2022 tras la caída de Pedro Castillo luego de su fallido intento de autogolpe. Con ello, Perú marcó un nuevo hito regional: cinco presidentes destituidos antes de concluir su mandato, superando a Bolivia y Ecuador, que acumulan cuatro casos cada uno.
Los detonantes clave
Los análisis sobre los críticos desafíos que enfrentó la administración Boluarte revelan tres factores principales que explican su debacle. El primero es la virulencia y magnitud de las protestas masivas. En solo dos años, su gobierno fue testigo de más de 1.700 revueltas, según el Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad. Las protestas antigubernamentales dirigidas específicamente contra el Ejecutivo son un detonante crucial para la inestabilidad presidencial. Según mi investigación, cada protesta masiva de ese tipo eleva en casi 30% el riesgo de un colapso presidencial.
Lea más: ¿Quién es José Jerí, el inesperado nuevo presidente de Perú?
El segundo factor es el impacto devastador de los escándalos presidenciales. El explosivo caso Rolex y las graves acusaciones por enriquecimiento ilícito, junto a su controversial ausencia por cirugías estéticas, desataron una crisis de corrupción y moralidad pública. En mis estudios, estos mega escándalos –ya sean por corrupción, crisis morales o abuso de poder– disparan en promedio un 13% el riesgo de que un presidente sea derrocado.
El tercer elemento es el creciente flagelo de la inseguridad y el crimen organizado. Como señaló el analista Will Freeman, Boluarte podría ser la primera presidenta latinoamericana depuesta por su fracaso ante el crimen organizado. Este es un aspecto novedoso en la explicación de las presidencias fallidas: la erosión del control territorial y la inseguridad como catalizadores de crisis políticas.
Las raíces estructurales
Pero los detonantes clave solo revelan una fracción de la historia. La turbulencia en Perú –y el colapso de Boluarte en particular– tiene raíces más profundas en la fragilidad crónica de sus partidos políticos.
Los presidentes en cualquier país, tanto para que sus proyectos se aprueben como para que sus gobiernos sean estables, necesitan de relativamente buenas alianzas políticas con los partidos. Esto puede lograrse en países con partidos débiles, medianamente institucionalizados, o fuertes. No obstante, como argumento en Why Presidents Fail, solo en el caso de estos últimos las relaciones presidente-partidos se sustentan en aspectos programáticos y en visiones compartidas de largo plazo. En los partidos oficialistas, estos elementos generan lealtad real hacia el presidente; en los de oposición, produce un espíritu republicano, institucional, que los induce a respetar los procesos y principios democráticos. Todo esto contribuye a presidencias más duraderas y democráticas.
Por el contrario, cuando los partidos son frágiles o inexistentes, la cooperación presidente-partidos se basa en tácticas meramente instrumentales y superficiales, y en lógicas de intercambio de favores; todas orientadas al beneficio inmediato. Sin embargo, esa estabilidad es ilusoria: no se sustenta en convicciones ideológicas ni en acuerdos programáticos, sino en favores políticos, en “lealtades” transaccionales y efímeras, que rápidamente pueden mutar.
En estos sistemas, el oportunismo domina. Las alianzas cambian al ritmo de las conveniencias inmediatas, y la “compra de lealtades” reemplaza las visiones políticas a largo plazo. En ese escenario, la caída de un presidente depende menos de una convicción moral o ideológica y más de la convergencia oportunista de actores dispuestos a orquestar su destitución sin importar las implicaciones futuras de sus actos.
De la protección al desamparo
Por más de dos años, Boluarte se mantuvo gracias a esa lógica. Los partidos en el Congreso la blindaron de ocho mociones de destitución entre enero de 2023 y mayo de 2024. Pero su supervivencia claramente no respondía a una coalición ideológica, sino a un pacto de conveniencia. Más bien a una “coalición de poder” como la calificó el académico peruano Omar Coronel. Esta alianza estratégica, basada en asegurar el poder y los cargos políticos hasta 2026, fue crucial para la aparente estabilidad del gobierno de Boluarte a pesar de los significativos desafíos a su autoridad por parte de las masivas olas de protestas antigubernamentales. La esencia de estas alianzas no se comprende sin el contexto de partidos frágiles o inexistentes, como ocurre en Perú.
Cuando la presidenta se volvió (aún más) impopular, incapaz de frenar el avance del crimen organizado y desgastada por los escándalos, su valor político se evaporó. Las revueltas de las últimas semanas de la “Generación Z” y las movilizaciones de transportistas, hartos de extorsiones y sicariatos, minaron drásticamente a Boluarte. El punto de quiebre fue el ataque armado al icónico grupo de cumbia Agua Marina el 8 de octubre. Este trágico suceso no solo legitimó las demandas sociales, sino que dejó sin opciones a los partidos oficialistas en el Congreso. Estos, en un cálculo puramente egoísta y cortoplacista para asegurar su reelección, desertaron velozmente a Dina Boluarte. Las mismas fuerzas que la habían blindado, decidieron abrirle la puerta de salida en una votación unánime.
¿Qué esperar?
A diferencia de otras turbulencias presidenciales, el sucesor de Boluarte emerge del mismo sector político criticado por las protestas, aunque la expresidenta acaparaba la mayor parte del descontento. Se trata, en esencia, de un cambio cosmético: la estrategia de cambiar algo para que nada cambie. Bajo estas condiciones, la transición amenaza con fracasar incluso antes de iniciar, en su intento por desescalar –aunque sea temporalmente– la crisis.
Christopher A. Martínez es doctor en Ciencia Política en Loyola University Chicago, Estados Unidos. Es Investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, y Director Alterno del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas en América Latina – CRISPOL. Autor del libro Why Presidents Fail: Political Parties and Government Survival in Latin America. Podcast: Por qué fracasan los presidentes.