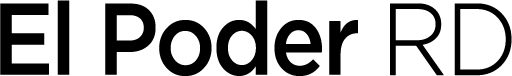Por Hugo Borsani
La crisis de corrupción es una herida abierta en la mayoría de los países de América Latina. Más allá de ideologías y la alternancia de partidos, este fenómeno se mantiene persistente en la región y en casos alarmantes incluso se ha disparado. Entre 2014 y 2024 solo cinco naciones -Uruguay, Costa Rica, Colombia, Argentina y Rep. Dominicana- lograron una mejora real en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. En Paraguay el indicador está estancado, mientras que en los otros 14 países la percepción de impunidad aumentó. El abuso de poder sistemático por parte de altos cargos, la burocracia y élites empresariales está destruyendo la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Las garras de la corrupción: Cómo opera el sistema
La corrupción en América Latina se manifiesta en niveles críticos de la vida política y social. En su faceta más destructiva están los grandes esquemas de megacorrupción que involucran a cúpulas del Estado y corporaciones privadas. Escándalos globales como el de Odebrecht revelaron redes transnacionales de sobornos y financiamiento ilegal de la política. De igual forma, tramas como el Mensalão y la Operación Lava Jato en Brasil expusieron cómo la corrupción atraviesa gobiernos y partidos, liquidando la credibilidad del sistema político.
Un punto de quiebre es el financiamiento de campañas electorales. La falta de transparencia y controles ha convertido al dinero político en una puerta trasera para la corrupción. Esto genera gobiernos secuestrados por intereses privados que buscan recuperar su inversión mediante favores legislativos y contratos públicos, debilitando la representación democrática real.
Pero el problema no son solo los grandes escándalos. Existe una corrupción cotidiana que asfixia al ciudadano. El pago de sobornos para acceder a servicios básicos o agilizar trámites normaliza la ilegalidad y erosiona la confianza en el Estado de derecho.
Además, este fenómeno trasciende lo público y penetra el sector privado. La evasión fiscal masiva y los fraudes financieros generan costos sociales incalculables. El avance del narcotráfico ha profundizado esta dinámica, promoviendo la narcopolítica en todos los niveles del Estado y reforzando un círculo vicioso de impunidad y violencia.
El colapso democrático y la crisis de fe
Cuando la corrupción envuelve a líderes políticos y funcionarios, el impacto en la legitimidad democrática es devastador. La persistencia de estos niveles de robo público es un síntoma de fallas graves en la accountability interinstitucional, pieza clave de cualquier democracia moderna. Sin organismos de control con poder real para castigar el delito, la calidad democrática se desploma.
La fragilidad de las instituciones se traduce en sanciones inexistentes, procesos judiciales interminables y una sensación de impunidad total. Esto funciona como un incentivo para que las prácticas corruptas se repitan sin miedo a las consecuencias.
Esta falta de castigo ejemplar ha impulsado el descontento popular hacia los partidos tradicionales, abriendo paso al auge de líderes populistas. Si antes el perfil era de izquierda con el socialismo del siglo XXI, hoy vemos un avance nítido de la extrema derecha. Estos movimientos atacan no solo a la política tradicional, sino también a los contrapesos democráticos como el Poder Judicial y las fiscalías.
Estos líderes llegan al poder prometiendo barrer con la corrupción, pero una vez instalados, suelen desmantelar o cooptar los organismos de control. Casos como los de Evo Morales en Bolivia o Bolsonaro en Brasil son ejemplos de cómo se debilitan las redes anticorrupción desde adentro del propio gobierno.
Al capturar las instituciones, los gobiernos populistas tienen vía libre para nuevas prácticas corruptas en un entorno donde la justicia ha sido neutralizada.
El vínculo fatal entre corrupción y desigualdad
Las sociedades con mayor desigualdad social son caldo de cultivo para la corrupción, y esta a su vez multiplica la pobreza. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo: el 1 % de la población concentra el 45 % de la riqueza, mientras la corrupción drena los recursos públicos.
Este fenómeno profundiza la brecha social porque permite que grupos de poder capturen decisiones gubernamentales para su propio beneficio. El resultado son democracias secuestradas que no responden a las necesidades básicas de la población, rompiendo el contrato social.
El caso de Uruguay es la excepción que confirma la regla. Siendo el país con menor percepción de corrupción, es también el más equitativo y la única democracia plena de la región. El apoyo a la democracia en Uruguay alcanza el 70%, muy por encima de la media regional del 52% según Latinobarómetro.
La conclusión es urgente: para frenar la corrupción se requiere un fortalecimiento institucional blindado y una lucha frontal contra la desigualdad social que hoy fractura a nuestras naciones.