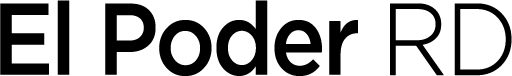Hay una polémica en el centro de la carrera de Timothée Chalamet que casi nadie parece dispuesto a nombrar en voz alta. Es uno de los actores más solicitados de su generación. Ha trabajado con Denis Villeneuve, Luca Guadagnino, Greta Gerwig, Wes Anderson. Ha encabezado dos de los grandes éxitos de los últimos años.
Y, sin embargo, cuando habla de Marty Supreme, se presenta como alguien que todavía debe defender su deseo de querer ser el mejor.
Chalamet lo formula con una frase que repite con convicción serena, como si acabara de descubrir un fenómeno social y aún estuviera probando cómo suena decirlo. Afirma que existe un sentimiento anti-aspiraciones en la cultura contemporánea, una especie de rechazo a la ambición explícita. El problema no es que esté equivocado.
El problema es desde dónde lo dice. Porque Chalamet no habla desde los márgenes ni desde la precariedad. Habla desde el centro mismo del sistema de Hollywood. Su reflexión sobre la ambición cambiaría radicalmente si la pronunciara un actor sin contratos millonarios, sin acceso inmediato a los grandes autores, sin la seguridad económica que ofrece estar ya en la cima.
Cuando describe a Marty Mauser, el protagonista de Marty Supreme, Chalamet lo hace como si estuviera hablando frente a un reflejo del pasado. Dice que Marty es lo más parecido a quien él era antes de tener una carrera. Antes de la estrategia. Antes del cálculo. Antes de saber que cada gesto sería interpretado, diseccionado, archivado. Marty quiere ser el mejor jugador de tenis de mesa del mundo. No el más querido. No el más simpático. El mejor. Y la película, deliberadamente, no lo castiga por ese deseo.
Pero hay una diferencia crucial entre Marty Mauser y Timothée Chalamet. Marty arriesga todo en un deporte que casi nadie toma en serio. El tenis de mesa no promete contratos para grandes franquicias ni biopics prestigiosos. El riesgo de Marty es real, tangible, económico y emocional. El riesgo de Chalamet, en este punto de su carrera, es sobre todo estético. Es el riesgo de verse excesivo, intenso, incómodo. No el de desaparecer.
Eso no invalida la entrega física y mental que Chalamet pone en la película. Habla del entrenamiento como si se tratara de una preparación coreográfica, casi como un trabajo de danza. Cuenta que aprendió más de cuarenta secuencias distintas para el partido final.
Secuencias que nunca aparecen completas en pantalla. ¿Para qué aprenderlas entonces? Para que el cuerpo no tenga que pensar. Para eliminar la tentación de hacer solo lo mínimo necesario. Para llegar al set con la seguridad de que podía perder el control sin perder la precisión.
Todo eso es admirable. También es posible porque Chalamet puede permitirse ese nivel de entrega. Si la película fracasa, no va a pasar un año sin trabajar. No va a aceptar papeles por necesidad. No va a desaparecer del mapa. Hará otra película con otro gran director. La ambición es más fácil de sostener cuando el fracaso no implica la ruina.
Chalamet insiste en que la cultura penaliza la aspiración. Pero cabe preguntarse de qué cultura está hablando exactamente. No parece referirse a la cultura de las redes sociales, donde millones de personas promocionan sin descanso sus marcas personales. Tampoco a la cultura del emprendimiento, donde la falta de ambición suele leerse como debilidad. Tal vez se refiera a un sector muy específico del cine contemporáneo, ese espacio ambiguo donde se busca el prestigio del cine de autor sin renunciar del todo a las estructuras del estrellato.
Ahí se ubican películas como Marty Supreme. No son cine marginal ni verdaderamente independiente. Tampoco son productos puramente industriales. Son películas que no luchan por existir, sino por ser tomadas en serio. Y en ese terreno intermedio surge una tensión particular. Una tensión donde actores con poder institucional hablan como si fueran recién llegados. Donde la ambición necesita presentarse como un acto de resistencia, no como una consecuencia natural del privilegio.
La edad aparece en el discurso de Chalamet como un límite imaginario. Está a punto de cumplir treinta años y lo menciona varias veces, como si el número aún le resultara ajeno. Dice que no sabe cuántas películas de este nivel de exigencia podrá seguir haciendo. Y tiene razón. Nadie puede trabajar permanentemente con esa intensidad física y mental. Pero la edad funciona aquí también como una forma de urgencia narrativa. Como si la entrega total solo fuera legítima mientras uno siga siendo joven.
La historia del cine desmiente esa idea. Actores como Daniel Day Lewis, Christian Bale o Isabelle Huppert han trabajado con obsesión bien entrados los cincuenta y sesenta años. La diferencia es que ellos ya no necesitan justificar su ambición. Ya se ganaron el derecho a ser intensos sin explicarse. Chalamet todavía está en esa transición incómoda. Ya no es una promesa. Todavía no es un veterano. Y desde ese lugar, la ambición sigue generando fricción.
Odessa A’zion, que interpreta a Rachel, introduce un contrapunto revelador. Dice sin dramatismo que no le gusta ensayar demasiado. Prefiere llegar al set y reaccionar. Dejar que el momento dicte el tono.
Su método es casi el opuesto al de Chalamet, que memoriza secuencias invisibles para el espectador. Pero A’zion no presenta su forma de trabajar como una postura ideológica. No habla de pureza ni de principios. Simplemente dice que es lo que le funciona.
Cuando define a su personaje, lo hace con una frase contundente. Rachel no necesita convencer a nadie. No le importa. Esa actitud funciona también como un diagnóstico de género.
En este tipo de relatos, las mujeres rara vez tienen espacio para una ambición declarada. Cuando la tienen, suele ser silenciosa, estratégica, menos visible. A’zion incluso admite, medio en serio medio en broma, que a veces siente que no es una actriz de verdad. Es una frase que Chalamet nunca pronunciaría. No porque sea más seguro, sino porque su posición en la industria no se lo permite. Su ambición ya está demasiado expuesta para permitirse ese tipo de duda pública.
Josh Safdie filma Marty Supreme como una experiencia física antes que narrativa. Ronnie Bronstein bromea diciendo que el ping pong es un deporte ridículo, casi infantil. Precisamente por eso la película lo trata con una solemnidad desmedida. Si se puede filmar el tenis de mesa como si fuera una pelea de boxeo, entonces no hay jerarquías. No hay temas menores. Todo depende de la intensidad con la que se mire.
Chalamet describe la experiencia de rodar con Safdie como algo imprevisible, como si la película pudiera caer del techo en cualquier momento. No sigue una progresión clásica. Irrumpe. Descoloca. Se acelera cuando no debería y se detiene cuando uno espera movimiento. Es una incomodidad deliberada. Pero también es una incomodidad posible gracias a una red de apoyo invisible.
Marty Supreme termina sin responder qué será de su protagonista. Si se quedará. Si huirá otra vez. La película prefiere dejar la pregunta abierta. Es una decisión coherente con cierto cine contemporáneo que desconfía de las resoluciones cerradas. Pero también es una forma de no tomar posición. Y para una película que habla tanto de riesgo y ambición, esa ambigüedad resulta, al menos, conveniente.
El problema del discurso de Chalamet no es que sea falso. Es que es incompleto. Habla de la ambición como si fuera un acto de valentía en un mundo hostil. Pero no habla de cómo el privilegio transforma la naturaleza del riesgo. Porque el cine no penaliza la ambición. Penaliza la ambición sin recursos. Sin red. Sin acceso.
Chalamet dice que no sabe cuántas películas así podrá seguir haciendo. La pregunta interesante no es esa. La pregunta es qué pasará cuando ya no pueda. Y desde dónde hablará entonces de la ambición. Porque querer ser el mejor desde la cima no es lo mismo que quererlo desde abajo. Y esa es la discusión pendiente.