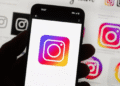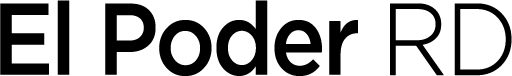Hay obras de teatro que se ven. Y hay obras que te *arrebatan*. “La Monstrua: salmos de la justicia inconclusa de Julia Pastrana” pertenece a esa segunda categoría, esa que te deja sin aire y te obliga a reconstruirte cuando las luces se encienden.
Sabrina Gómez no actúa: se bota en escena por completo. Durante cincuenta minutos de voltaje emocional insostenible, encarna a una mujer condenada por el crimen de ser diferente. No hay descanso, no hay respiro, no hay piedad.
La obra, dirigida por Carlos Espinal, toma como punto de partida la historia *impactante* de Julia Pastrana, aquella mujer mexicana exhibida como “fenómeno de circo” en el siglo XIX por tener hirsutismo.
Pero lo que podría haberse quedado en un relato de época se transforma en un espejo brutal de nuestra actualidad: esa que juzga, señala y destruye a quien no encaja.
El subtítulo “Salmos de la justicia inconclusa” no es gratuito. La obra funciona como un rezo, una letanía de agravios que nunca encontraron reparación. Porque Julia Pastrana nunca tuvo justicia. Ni en vida ni en muerte.
Desde el primer momento, cuando Gómez aparece arrastrada por una correa al cuello, físicamente subyugada como animal de exhibición, la obra declara sus intenciones: esto no será cómodo.
La escenografía austera y el uso omnipresente del color rojo (sangre, peligro, violencia) construyen un espacio donde lo siniestro se respira. Antes de que Sabrina pronuncie una sola palabra, su rostro ya está narrando.
El trabajo de caracterización de Ana María Andrickson es, en sí mismo, un acto dramatúrgico. No se trata de un maquillaje decorativo sino de una construcción identitaria que confronta al espectador desde el primer segundo.
La barba rojiza que cubre el rostro de Gómez, los ojos intensamente delineados que miran con una mezcla de desafío y vulnerabilidad, el vestuario de época con sus lazos azules y encajes que contrastan brutalmente con el vello facial: todo habla de esa contradicción dolorosa entre la feminidad impuesta y la realidad biológica rechazada.
Andrickson logra algo extraordinariamente difícil: crear una imagen que es simultáneamente hermosa y perturbadora, humana y “monstruosa”, delicada y grotesca.
El maquillaje funciona como máscara y como desnudez al mismo tiempo. Es la evidencia visible de aquello por lo cual Julia fue condenada, pero también es el territorio desde el cual Gómez puede habitar el personaje con total verdad.
No hay prótesis que se interponga entre la actriz y su interpretación; hay, en cambio, una segunda piel que le permite transformarse completamente sin perder un ápice de expresividad.
Lo extraordinario de este montaje es cómo el texto de Espinal trasciende la especificidad histórica para convertirse en un grito colectivo.
Julia Pastrana se transforma en símbolo de todas las minorías, de todos los cuerpos disidentes, de todas las identidades rechazadas.
En su voz resuena el dolor de la comunidad LGBTQ+ perseguida, de las personas con discapacidad infantilizadas, de quienes cargan con enfermedades visibles que los convierten en espectáculo involuntario, de las mujeres gordas sometidas al escrutinio constante, de los migrantes tratados como mercancía.
La obra funciona como una radiografía del rechazo sistémico. Ese que no necesita circos del siglo XIX para manifestarse, porque ahora tiene redes sociales, comentarios anónimos y cancelaciones públicas.
La diferencia sigue siendo castigada con la misma virulencia, solo que ahora la exhibición es digital y el maltrato se viraliza.
Lo que Sabrina Gómez hace en escena es una hazaña física y emocional. Sostener un monólogo de esta intensidad, transitando desde la desesperación hasta la rabia, desde el llanto hasta el grito, requiere no solo técnica sino coraje.
Su cuerpo se convierte en campo de batalla. Y lo más impresionante: logra que el espectador no solo observe el dolor, sino que lo sienta en carne propia.
Gómez no representa a Julia Pastrana: la encarna con una empatía profunda. Y en ese proceso, logra algo aún más difícil: hacer que el público reconozca su propia complicidad en los sistemas de opresión que aún operan.
El texto de Espinal plantea una pregunta incómoda que repercute mucho después de abandonar la sala: ¿quiénes son realmente los monstruos? Desde la perspectiva de la teoría del psiquiatra Carl Jung conocida como “psicología analítica”, la obra confronta al espectador con su propia “sombra”, ese aspecto oscuro del inconsciente colectivo que proyectamos sobre el otro para no reconocerlo en nosotros mismos.
La sociedad necesita crear monstruos para definirse como “normal”. Necesita señalar, etiquetar y excluir para establecer sus fronteras identitarias. Julia Pastrana no era una monstrua: fue monstruosamente tratada por un mundo que no supo verla como humana. Y ahí radica la verdadera violencia de su historia y la urgencia de esta obra.
El montaje también aborda, con particular sensibilidad, el tema de la maternidad negada. Julia perdió a su bebé, otro ser exhibido y cosificado antes de poder siquiera existir plenamente.
Esa pérdida atraviesa el monólogo como una herida que nunca cierra, recordándonos que la violencia contra los cuerpos diferentes se extiende generacionalmente, negando futuros, borrando posibilidades.
La obra dura el tiempo justo. Carlos Espinal lo entendió perfectamente: la intensidad tiene su límite, y “La Monstrua” vive exactamente en ese punto de quiebre.
La producción de Primera Memoria Producciones, con música de Dante Cucurullo y la participación de Miguel Lendor (Papachín), construye un universo escénico donde cada elemento apunta hacia el mismo centro: la violencia de la exclusión.
Espinal construye un teatro político que incomoda deliberadamente. “La Monstrua” no busca entretener sino interpelar.
El texto funciona como denuncia histórica, reflexión sobre la diversidad, grito feminista y manifiesto contra la discriminación. Todo sin caer en el panfleto.
“La Monstrua: Salmos de la justicia inconclusa de Julia Pastrana” no es teatro para pasar el rato. Es teatro que interpela, que confronta, que incomoda.
Es una obra que cumple con la función más alta del arte: obligarnos a mirar lo que preferimos ignorar. Sabrina Gómez entrega una actuación memorable, su trabajo es dramático, intenso, y profundamente humano.
El teatro debe remover algo dentro de nosotros, y en definitiva “La Monstrua” fue una de esas experiencias que definen por qué vale la pena ir al teatro. Porque este espectáculo se clavó en mi memoria como una espinita que no se puede extraer.
Un montaje necesario en un país como este, y en un momento histórico donde la conversación sobre la diferencia, la inclusión y el respeto sigue siendo urgente. Porque, al final, como sugirió la obra con dolorosa lucidez, el verdadero horror no está en ser diferente, sino en cómo tratamos a quien lo es. Ese espejo que nos puso Sabrina Gómez en la cara sigue reflejando nuestra imagen mucho después de que se apagaron las luces de la Sala Ravelo.
Dramaturgia y dirección: Carlos Espinal | Protagonista: Sabrina Gómez | Producción: Primera Memoria Producciones | Música: Dante Cucurullo | Caracterización: Ana María Andrickson | Participación Especial: Miguel Lendor (Papachín) | Lugar: Sala Ravelo, Teatro Nacional Eduardo Brito.